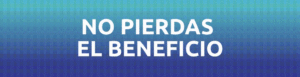En la página web Historias del niño T-Rex encontramos este delicioso cuento que trata del “Indio” Gómez y sus legenderarios botines blancos. El crack de Quilmes falleció hace unos días y que sirva esta narración a modo de homenaje. Que lo disfruten.

No hay mayor anhelo al crecer que intentar parecerse a esos personajes que sobresalen del resto: tener algo al menos… una pizca de su magia. Siempre fantaseamos cosas por el estilo. Algunos se dejan llevar por nobles protagonistas de historietas con sus extraños poderes. Otros románticos, por los héroes de las películas de acción; o bien, en el mejor de los casos, por algún laureado deportista de élite. Éste no es mi caso: a mí me gusta él, con sus virtudes y defectos.
Me cayó bien de entrada, cuando lo vi por primera vez parado en la mitad de la cancha. No tenía idea de quién era o de dónde lo habían sacado. Recuerdo que en su primera intervención del partido, la pelota se le embrolló entre los pies y se le escapó a lo largo para que un rival se hiciera de la misma. Sin embargo, le puso garra a la situación, corrió al contrincante, la peleó, se tiró a sus pies y recuperó la pelota. Fue desde aquél momento que mis ojos comenzaron a observarlo desde un punto de vista distinto: lo seguían donde fuera dentro del campo de juego seducidos por su asombrosa estampa.
Por sobre todas las cosas, había un detalle que me resultaba extrañísimo: parecía que jugaba con una suerte de zapatillas “Flecha” de un estridente color blanco. Pero no. Por las tiras que sobresalían en los costados, resultaban ser unos botines de marca “Fulvence”.
—¿Y ese quién es? —atiné a preguntarle al señor que se encontraba parado a mi lado—.
—¿Aquél?… Ese es Omar Hugo «El Indio» Gómez —me respondió, y añadió—: es un pibe que salió de las inferiores, un distinto…
Simplemente asentí con la cabeza. Nunca había visto a un jugador vestir botines de otro color que no fueran negros y su resplandor me generaba una fascinación hipnótica. Quería esos botines más que nada en el mundo. Los imaginaba en mis manos, apretándolos con suavidad: aroma a cuero recién lustrado, interior acolchado, lengüeta larga, caña tan baja para lucir los tobillos descubiertos, velocidad inconmensurable para desbordar por las bandas, equilibrio exacto para gambetear rivales, destreza para picarle la pelota al arquero cuando se aproxime en el mano a mano y adherencia extrema en los tapones para colgarme del alambrado de la tribuna al gritar el gol.
Era una sensación inexplicable que me recorría la espalda a modo de escalofrío. Estaba paralizado y desorientado. Me senté en el tablón con torpeza y entrecrucé los brazos fuertemente. Mi mente estaba en blanco…
El partido había concluido con un anodino empate. Para acompañar el resultado, no abundaba el frio ni calor, sino más bien era uno de esos días húmedos que se repetían cotidianamente en esa etapa del año. Había dejado de llover hace un rato, pero el cielo se mantenía gris. Los caprichos del fútbol dictaminaron que ese día Quilmes jugara al mediodía y eso me permitía volver a mi casa en colectivo.
El trayecto del viaje de retorno, me dio la posibilidad de pensar cual sería mi estrategia para adquirir los botines que tanto necesitaba y que hacía unas horas no sabía que existían. Eran demasiado buenos para ser baratos y, por supuesto, no disponía del dinero. De la comunión solo me quedaban algunas monedas y sabía que pasarían años hasta poder comprarlos por medio del vuelto de los mandados. Pensé en mi mamá, pero ella solo accedía a comprarme ropa si la misma era para ir a la escuela. Entonces, las alternativas más que reducidas eran nulas: debería pedírselos mi papá.
Cuando llegué a casa, saludé a mi mamá (ante su advertencia de que me suba a los patines) y me dispuse a trasladarme con los dichosos trapos hasta la cocina. Tomé asiento y comencé a ensayar en mi cabeza, una y otra vez como un mantra, las palabras en el orden exacto que debería utilizar para convencerlo de que acceda a comprármelos.
Esperar a que vuelva mi papá de trabajar me generaba una ansiedad tremenda y, para colmo, el temor al diálogo me hacía sentir un revoltijo enorme en la panza que nunca antes había sentido.
Entrada la noche, lo escuché llegar en su bicicleta. Me asomé por la ventana y lo noté cansado. Al ingresar, se sacó los zapatos sobre la alfombra al lado de la puerta evitando, de esa manera, ensuciar el piso del living. Se calzó las ojotas que le trajo mi mamá y, al mismo tiempo, me saludó con un —¿qué haces nene? —mientras me revolvía el pelo con su mano —.
Se dirigió a la cocina y puso a calentar agua en un jarrito de aluminio. Cuando rompió el hervor, le agregó dos cucharadas soperas colmadas de yerba y apagó el fuego para dejar reposar la mezcla. Esto le daba tiempo para cortar a la mitad un pan flautita y ponerlo a calentar en la estufa para amenizar su textura de día anterior. Luego, coló la infusión en una taza para poder sopar el pan, darle un gran mordisco y mascar la mezcla en el buche. Por más que el calor apremiara, era un acto religioso que cumplía a rajatabla, ya que esa era su cena.
A todo esto, aún no era momento indicado para hablar del tema. No podía interrumpirle su otro acto sagrado que era ver el noticiario. Por otro lado, para que mentir, no sabía cómo abordar la situación. Mi papá no era muy afecto a emitir demasiadas palabras y eso, de entrada, imponía una gran distancia entre los dos. Aunque sí hablábamos mucho de fútbol. Pero no era un asunto fácil de tocar. Sabía que él en estos momentos estaba disgustado con el deporte y hacía rato que no iba a la cancha. Ya no me acuerdo contra quién habíamos perdido que rompió el carné y me dijo: “No vengo más”. Y cumplió, hasta el día de hoy cumplió. Con lo cual, contarle la anécdota de la nueva estrella que había visto resplandecer hoy en la cancha, hubiera sido en vano.
Lo observaba de reojo y me di cuenta que estaba siendo vencido por el sueño. Sus ojos se cerraban mientras dejaba caer su cabeza y automáticamente reaccionaba de forma espasmódica. Maduraba el nocaut. Sabía por medio de mi mamá, que mañana le tocaba trabajar por la zona del centro de Berazategui y ahí había varias casas de deportes donde podría aprovechar a comprarme el tan deseado botín. Era ahora o nunca.
La culpa de pedirle algo me apretaba el pecho. Respiraba suspiros. Intenté tomar un poco de valor con un leve carraspeo para aclarar la voz. Tragué saliva. Tomé un poco más de coraje y limpié mi garganta con un carraspeo más bullicioso. Como pude, apenas con un hilo de voz algo aflautada, bajé la mirada y le solté: —En la semana van a hacer una prueba en las inferiores del club pero no tengo botines y seguro que me los piden para hacerla…
En ese momento cerré los ojos con fuerza por temor a su respuesta, pero sentía que me observaba con detenimiento. Se generó un silencio muy incómodo que duró apenas unos segundos pero que para mí fue una eternidad. De a uno abrí los ojos con lentitud. Lo volví a observar y su rostro reflejaba una calma serena. Me miró como queriendo comprender algo. Era evidente que necesitaba reflexionar al respecto. Se incorporó de repente, tomo con su mano derecha mi hombro izquierdo y me dijo: —Anotame en un papel que necesitas y déjamelo en la mesa…
Me agitó el pelo con su mano y se despidió con un “hasta mañana nene”. Su repuesta me sorprendió. Creo que haberlo atrapado en ese raro umbral de sueño, me dio una ventaja definitiva e inclinó la balanza a mi favor.
Rápidamente tomé una servilleta de papel del cajón, la doblé por la mitad y anoté con una minuciosa caligrafía imprenta mayúscula la frase “Botines Fulvense blancos” y apoye el posa pavas apenas por encima del papel, de manera tal que ninguna ráfaga lo volara y, a su vez, que sea perfectamente visible a la distancia. Me saqué la zapatilla izquierda, mire la suela de la misma y agregué a la leyenda el número “34”. Subrayé la palabra “blancos”. Dos veces. Con líneas onduladas.
—¡Anda a dormir!… —escuche a modo de advertencia desde la habitación de mis padres—.
Inmediatamente apagué la luz de la cocina y me fui a recostar. Di muchas vueltas en la cama pensando en el nuevo calzado, hasta que finalmente me dormí y me dispuse a seguir soñando.
Al otro día, cuando noté que se colaba el primer rayo de sol por la ventana, salí disparado hacia la cocina y comprobé que el papel ya no estaba. Eso era señal de que se lo había llevado para cumplir con el pedido. Mi corazón duplicó sus palpitaciones y mis manos se sudaron un poco.
Creo que ese día fue el más largo de mi vida. La noche que traía consigo a mi papá nuevamente a casa no llegaba más. Para hacer tiempo hice las compras, pase la enceradora, ayudé a secar los platos y hasta vacié cada rincón de telarañas.
Lentamente transcurrieron las interminables horas del día y la tarde. Hasta que por fin escuché el ruido de los frenos a patín en la entrada de mi casa, el rechino de la reja y la llave ingresar por el ojo de la cerradura. Nuevamente sentí las palpitaciones a mil. Me hice el desentendido y me quedé esperando sentado en la silla de la cocina.
Sentí por sus pasos que se aproximaba a mis espaldas y, luego de revolverme enérgicamente la cabellera, me entregó una caja de color madera con la leyenda “Fulvence” mientras me advertía modo de sentencia: —Este es un regalo de mamá y papá para el día del niño, cumpleaños y navidad.
Abrí los ojos gigantes, estaba obnubilado. Incrédulo. Desbordado. La emoción brotaba de mi cara en forma de lágrimas. Por primera vez había obtenido algo que soñaba y, para un barrio humilde como en el que vivíamos, conseguir algo que deseábamos era una rareza difícil de concebir. Hasta ese momento no sabía que existía la posibilidad de llorar por otra cosa que no provocara dolor o tristeza. Era la felicidad.
Es paradójico que el recuerdo de este hecho me venga a la mente en este momento. Han pasado diez minutos de juego. Me resbalo, caigo de traste por tercera vez al intentar patear la pelota y se me hace imposible controlarla más de dos metros sin que me la quiten. Encima, le entregué una masita al arquero en el único mano a mano que tuve. A lo lejos escucho la voz del técnico que me está llamando. Parece que va a entrar otro jugador en mi lugar. Otra prueba más en la que no voy a quedar. Mis esperanzas se sienten defraudadas. Parece que los botines del “Indio” me vinieron fallados y no me convirtieron en el futbolista que imaginaba…
Acabo de ver en la tele a un tal Vilas usando una raqueta “Wilson Jack Kramer”…
Fuente: www.elniño.com.ar
Foto: Web